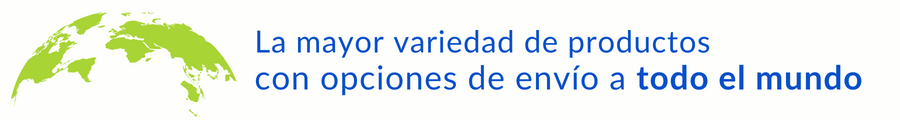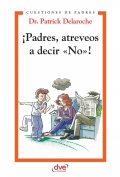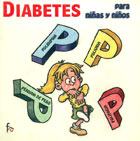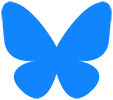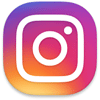Esclerosis Lateral Amiotrófica (Parte III)

Tras algunos estudios realizados a finales del S.XX, demuestran que cuando el tratamiento se centra en estimular las funciones fonorrespiratorias, se consiguen efectos que se generalizan al sistema fonoarticulatorio y a otras funciones motoras que dependen de estos grupos musculares.
3.2.- Proceso Diagnóstico:
Dado que los síntomas son muy notorios, aun en el comienzo de la enfermedad, el diagnóstico se basa en la demostración de signos de afectación en la primera neurona motora, lo cual está asociado a la debilidad, atrofia y fascicuaciones que indican la presencia de una lesión en la segunda neurona.
Para diagnosticar definitivamente la ELA, es necesario e indispensable un estudio electrofisiológico. Esto confirma la afectación neurógena difusa en los músculos clínicamente implicados y permite descubrir la afectación a nivel neuronal en los músculos implicados, y en los músculos aparentemente respetados, para poder establecer un diagnóstico más precoz. Las alteraciones neuronales que implican esta enfermedad son: pérdida de unidades motoras, gran incremento del territorio de unidad motora con potenciales polifásicos y actividad espontánea de desinervación (Orient-López et al., 2006).
La electromografía de fibra única puede ser útil como método complementario a la electromografía convencional en el diagnóstico de la ELA (estudia la actividad de las fibras musculares individuales y de las placas motoras).
Para confirmar el diagnóstico de ELA, hay que tener presente que no se observan alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, y que en el estudio por resonancia magnética es característico el hallazgo de una atrofia focal en la circunvolución precentral (Orient-López et al., 2006).
4.- Terapia Logopédica
Basándonos en el trabajo de Alvear y Arquero (2012), el logopeda es el especialista que trabaja sobre el habla, la deglución y la comunicación en general. Entre los tipos de ELA es el bulbar es que principalmente incide desde el primer momento sobre las funciones de la comunicación, la deglución y la respiración.
El tratamiento para los afectado de ELA nunca será de tipo rígido, ni duro; se tienen que evitar los esfuerzos de determinados ejercicios que pueden provocar cansancio o molestias, ya que el resultado sería más perjudicial que beneficioso, y siempre se dirigirá hacia el lenguaje funcional, es decir, a aquello que mejor sirva al afectado en todo momento. Por lo tanto, el logopeda debe adaptar los ejercicios a las necesidades de cada paciente. No es aconsejable realizar los ejercicios después de comer. Se aconseja realizarlos antes de desayunar o a media tarde.
Además, este tratamiento es un tema muy complicado, dado que no podemos esperar que el paciente se recupere totalmente, o mejore de una manera progresiva, como por ejemplo podemos ver en los niños. En estas personas no vamos a conseguir resultados a largo plazo, pero sí vamos a poder mejorar su calidad de vida durante un mayor período de tiempo.
Entre los factores propuestos podemos señalar la precocidad en la intervención, cuanto antes comencemos a trabajar con el paciente mayor será la eficacia del tratamiento, la jerarquización sistemática de objetivos terapéuticos y la diversificación de recursos. Hay que tener en cuenta que los tres déficit fonorrespiratorios más importantes en el ELA son: la insuficiencia fonorrespiratoria, la incoordinación fonorrespiratoria, y las disfunciones laríngeas (Alvear y Arquero, 2012).
Actualmente existe evidencia científica de que determinados métodos y recursos técnicos son eficaces para prolongar la funcionalidad de la comunicación y la deglución (Beukelman, Mathy y Yorkston, 1998). Antiguamente, a principios de los años 70, la terapia logopédica se basaba en programas terapéuticos dirigidos a modificar el ritmo del habla y aumentar el rango de los movimientos fonoarticulatorios, lo cual se caracterizó por una falta de buenos resultados.
Fueron Darley, Aronson y Brown en 1975, los que dieron un gran giro al diseño de objetivos terapéuticos de la disartria, centrando sus investigaciones en los problemas de equilibrio, de la marcha, y de la manipulación (Alvear y Arquero, 2012).
Como dijo Rosenbek en 1984, “dado que en este tipo de enfermedades no es posible esperar una mejoría motora como consecuencia de su evolución, se considera que un tratamiento es efectivo para mejorar la voz, el habla y la deglución cuando, a pesar del avance de la enfermedad, se observa una disminución, aunque sea transitoria, en la limitación funcional, es decir, una menor dificultad para comunicarse y alimentarse oralmente” (Alvear y Arquero, 2012).
En cuanto a la precocidad del tratamiento, hay que remarcar que en todas la modalidades terapéuticas, no sólo en la logopédica, cuánto antes se comience el tratamiento más eficaz será, dado que siempre va a ser más efectivo en las fases iniciales, que es cuando se conserva una mayor capacidad de aprendizaje. Una vez que la enfermedad ya está en una fase terminal, el tratamiento logopédico ya tiene poco que hacer.
En su trabajo Schulz y Grant, en el año 2000, demostraron la efectividad de que cualquier recurso terapéutico aumenta si este se utiliza en combinación con otras modalidades de intervención. La intervención combinada en diferentes áreas es especialmente efectiva cuando la disartria hipocinética (que presenta movimientos lentos, limitados y rígidos; movimientos repetitivos en los músculos del habla; voz débil, articulación defectuosa y falta de inflexión; frases cortas; falta de flexibilidad y control de los centros faríngeos; monotonía tonal; y variabilidad en el ritmo articulatorio) se encuentra en estadios leves o moderados de su evolución (Alvear y Arquero, 2012).
4.1.- Protocolos de Intervención Logopédica en los Problemas de Voz de las Enfermedades Neurodegenerativas
Según Alvear y Arquero en 2012, en su trabajo sobre el concepto de eficacia vocal de las enfermedades neurodegenerativas, la afectación laríngea a causa de una enfermedad neurodegenerativa forma parte de un deterioro multisistémico que generalmente incluye también la alteración del sistema respiratorio y fonoarticulatorio.
Tras algunos estudios realizados a finales del S.XX, demuestran que cuando el tratamiento se centra en estimular las funciones fonorrespiratorias, se consiguen efectos que se generalizan al sistema fonoarticulatorio y a otras funciones motoras que dependen de estos grupos musculares.
Las alteraciones fonatorias que se presentan en las enfermedades neurodegenerativas pueden encuadrarse dentro de tres tipos de mecanismos fisiopatológicos:
- Insuficiencia fonorrespiratoria.
- Incoordinación fonorrespiratoria.
- Disfunción laríngea, que puede ser provocada por:
. Hipoaducción
. Hiperaducción
. Inestabilidad fonatoria
. Monotonía.
4.2.- Tratamiento de la Insuficiencia Fonorrespiratoria
Para casos de disartria flácida o hipocinética severa, se puede generar una mayor presión subglótica, mediante dos técnicas: modificación postural y tareas verbales para incrementar la presión aérea.
Modificaciones posturales para aumentar la presión subglótica y el apoyo fonorrespiratorio: Según Hoit en 1994, esto serviría para facilitar una fonación más ecológica, libre de tensiones musculares. Se puede optar por distintas posturas y posiciones según el objetivo (Alvear y Arquero, 2012):
- Postura con verticalización del segmento cervicoescapular.
- Decúbito supino.
Tareas no verbales para aumentar la fuerza espiratoria: Según Rosenbek, en 1984, los ejercicios respiratorios puros, que solo incluyen tareas no-fonorrespiratorias no incrementan la intensidad de voz en personas con enfermedades neurodegenerativas, es más, pueden disminuirla al empeorar el arqueamiento de los repliegues vocales (Alvear y Arquero, 2012).
Estas técnicas están indicadas sólo cuando hay imposibilidad de emisión del sonido laríngeo. Las tareas no verbales que incrementan la fuerza espiratoria pueden ser de dos tipos:
- Ejercicios para aumentar el esfuerzo espiratorio mediante un soplo áfono
- Espiraciones largas mientras se hacen contracciones isométricas de abdomen y extremidades superiores.
- Ejercicios para aumentar el tiempo de soplo con fonemas sordos.
Tareas verbales para aumentar la presión subglótica: Según Dromey y Ramig en 1998, estos ejercicios deberían incorporarse lo más pronto posible, puesto que elevan la presión subglótica y son los más indicados para mejorar el apoyo respiratorio de la voz. Esto ayuda a incrementar la amplitud de movimientos inspiratorios y espiratorios junto con un mayor cierre laríngeo (Alvear y Arquero, 2012).
Estos movimientos de mayor amplitud se pueden transferir al habla espontánea y mejorar la inteligibilidad. Para mantener estable la presión subglótica, se pueden realizar dos tipos de maniobras:
1.- Reducir la profundidad inspiratoria para aprovechar la elasticidad toraopulmonar.
2.- El recurso más eficaz para mantener estable la presión subglótica y al mismo tiempo incrementar el tiempo fonatorio y la intensidad de la voz es adquirir autocontrol sobre la contracción sostenida de la musculatura abdominal.
Utilización de feedback para aumentar el apoyo fonorrespiratorio: Para incrementar el feedback de tipo instrumental se pueden emplear distintos recursos tecnológicos (sofware que aporte al paciente una representación gráfica de ciertos rasgos acústicos, registro gráfico de la amplitud de movimientos de la pared torácica y abdominal durante la inspiración y la espiración, mostrar la grabación en audio de sus propias ejecuciones para estimular el volumen vocal, etc.). El mejor feedback es la motivación del clínico.
Tratamiento de la incoordinación fonorrespiratoria: Los signos que indican un fallo de coordinación fonorrespiratoria pueden ser diversos, como la aparición de un timbre de voz áspero y estrangulado, escapes aéreos intermitentes, bruscos cambios de intensidad, emisiones áfonas repentinas que interrumpen el habla, etc.
Ajuste postural para mejorar la coordinación fonorrespiratoria: La postura de elección es la vertical, por ello los enfermos neurodegenerativos generalmente son estimulados en sedestación, manteniendo bien alineado el eje cabeza, cuello y espalda.
Tareas no verbales para mejorar la coordinación fonorrespiratoria: Esta coordinación fonorrespiratoria no se debe entrenar mediante tareas no verbales si el paciente es capaz de emitir sonidos. El objetivo de estas tareas no verbales es coordinar las dos fases respiratorias a diferentes ritmos y con diferentes duraciones.
Tareas verbales para mejorar la coordinación fonorrespiratoria: Los expertos recomiendan la utilización de una gran variedad de tareas de coordinación fonorrespiratoria, con el objetivo de lograr que el sujeto intercale pausas inspiratorias más frecuentemente y fraccione su discurso en unidades con significado (Alvear y Arquero, 2012).
G R A T I S
-
Gracias a esta obra, usted, padre o madre, comprenderá el verdadero significado de la prohibición para la educación de sus hijos:...11.50 €
-
Pruebas pedagógicas graduadas para preescolar y ciclo inicial....11.00 €
-
Un cuento ilustrado para explicar a los niños la diabetes, ¿qué es? Y los cuidados que deben llevar....6.90 €
-
Camión remolque de madera natural pintado de colores llamativos. El camión cuenta con una cuerda para tirar de él valiéndose de su...22.01 €
ARTÍCULOS RELACIONADOS
- Esclerosis Lateral Amiotrófica (Parte I)
- Esclerosis Lateral Amiotrófica (Parte I)
- Esclerosis Lateral Amiotrófica (Parte I)
- Esclerosis Lateral Amiotrófica (Parte II)
- Esclerosis Lateral Amiotrófica (Parte II)
- Esclerosis Lateral Amiotrófica (Parte II)
- Uso del medidor de rendimiento oral IOWA (IOP) en una paciente con miopatía nemalínica (Parte V)
- Uso del medidor de rendimiento oral IOWA (IOP) en una paciente con miopatía nemalínica (Parte IV)
- Uso del medidor de rendimiento oral IOWA (IOP) en una paciente con miopatía nemalínica (Parte III)