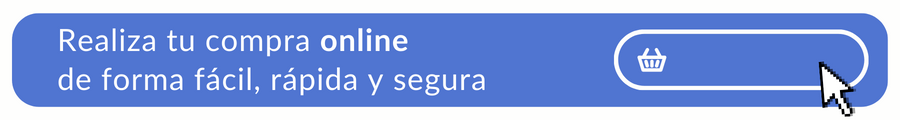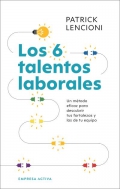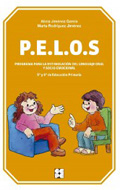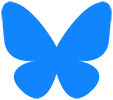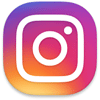Esclerosis Lateral Amiotrófica (Parte IV)

El conocimiento genético en el ELA ha crecido exponencialmente en los últimos años y está en constante evolución. La exacta relación entre genes y hallazgos patológicos todavía no está clara. Una larga historia familiar de esta enfermedad se observa en alrededor de 5-10% de los pacientes en ELA. La presentación de un defecto genético en miembros de una misma familia con ELA y demencia fronto-temporal (DFT) apoya la idea de un continuo entre ambas enfermedades (Lillo et al., 2014).
4.3.- Tratamiento de la Disfunción Laríngea
Las enfermedades neurodegenerativas ocasionan disfunciones laríngeas que incluyen alteraciones del cierre glótico por hipoabducción o por hiperabducción, inestabilidad fonatoria y disminución de la variación tonal o monotonía.
Tratamiento de la hipoabducción laríngea: Según Ramig en 1995, la insuficiencia de cierre glótico aparece asociada a lesiones de la neurona motora inferior. En la ELA hay una disfonía de la disartria flácida que origina una hipoabducción parcial durante la fonación, lo cual provoca que la voz tenga un descenso de intensidad, con presencia de escapes aéreos y ruidos aperiódicos. Frecuentemente presentando también diplofonía (Alvear y Arquero, 2012).
El programa terapéutico incrementa el cierre glótico y el apoyo respiratorio para aumentar la intensidad de la voz y reducir los escapes aéreos. Para ello se realizan tareas verbales asociadas a un esfuerzo muscular:
- Ajuste postural y coordinación fonorrespiratoria para disminuir la hipoabducción laríngea.
- Tareas no verbales para tratar la hipoabducción laríngea.
- Tareas verbales para tratar la hipoabducción laríngea.
Tratamiento de la hiperabducción laríngea: Según Ramig en 1995, los procedimientos para disminuir la hiperabducción glótica de tipo espástico son poco eficaces si ésta es severa, pero es difícil vencer el espasmo que reduce el flujo de aire a través de la glotis; sin embargo, cuando es leve o moderada puede responder a los ejercicios de relajación laríngea y de inicio suave de la respiración. Las técnicas de intervención utilizadas son:
- Ajuste postural para disminuir la hiperabducción glótica.
- Tareas no verbales para disminuir la hiperabducción glótica.
- Tareas verbales para disminuir la hiperabducción glótica.
- Feedback para disminuir la hiperabducción glótica.
Tratamiento de inestabilidad fonatoria: Según ÇLaukkanen y Vilkman en 1995, las técnicas de rehabilitación vocal tienen poca efectividad en el temblor, aunque sí pueden propiciar cierta mejoría si van asociadas a una pauta estable de mediación (Alvear y Arquero, 2012). Las técnicas de intervención utilizadas son:
- Ajuste postural para disminuir la aperiodicidad ondulatoria.
- Tareas verbales para disminuir la aperiodicidad ondulatoria.
- Feedback para disminuir la inestabilidad glótica.
Tratamiento de la monotonía de la voz: Según Ramig en 1995, frente a la falta de entonación se debe intervenir mejorando la actividad de la musculatura aductora y tensora de la laringe. Cuando la monotonía incluye un patrón anormal de acentuación, el tratamiento rehabilitador es poco efectivo, pero la inteligibilidad se puede mejorar incrementando la coordinación fonorrepiratoria (Alvear y Arquero, 2012).
- Ajuste postural para disminuir la monotonía de la voz.
- Tareas verbales para reducir la monotonía.
- Feedback para reducir la monotonía.
5.- Últimos Resultados sobre la Genética en la ELA:
El conocimiento genético en el ELA ha crecido exponencialmente en los últimos años y está en constante evolución. La exacta relación entre genes y hallazgos patológicos todavía no está clara. Una larga historia familiar de esta enfermedad se observa en alrededor de 5-10% de los pacientes en ELA. La presentación de un defecto genético en miembros de una misma familia con ELA y demencia fronto-temporal (DFT) apoya la idea de un continuo entre ambas enfermedades (Lillo et al., 2014).
En el caso de tratarse de un FELA, diversos estudios demuestran que se trata de una herencia autosómica, es decir, que no está ligada al sexo y dominante, ya que requiere la imperfección (mutación) en un único gen para desarrollar ELA. Lo cual quiere decir, que si una persona tiene ELA hereditaria, sus hijos tendrán el 50% de probabilidades de padecer la misma enfermedad.
Hay muchos estudios que defienden la teoría de que ese gen que estaría implicado en el desarrollo de dicha enfermedad es el SOD1. Según Marín en 2009, “la toxicidad mediada por SOD1 no es debida a una pérdida de su función, sino a una diversificación en las propiedades de la enzima. Se han propuesto dos hipótesis para explicar este efecto. Una de ellas plantea que las SOD1 mutantes pliegan incorrectamente oligomerizando en complejos de alto peso molecular que finalmente provocan la muerte de las motoneuronas superiores. Sin embargo, la segunda hipótesis, plantea que las SOD1 mutantes adquieren propiedades aberrantes catalizando reacciones que dañan sustratos críticos para la viabilidad neuronal”.
Pero no siempre ha sido así, Rothstein, Tsai, Clawson, Cornblath, Drachman, Pestronk, Stauch y Coyle en 1990, en su trabajo “Abnormal excitatory amino acid metabolism in amyotrophic lateral sclerosis”, sobre el metabolismo de los aminoácidos excitatorios anormal en el ELA, afirmaron en una de las primeras propuestas como mecanismo patogénico de la ELA, que la causa era debida al glutamato. Los niveles de este neurotransmisor inducen el influjo de calcio al interior neuronal, el cual conllevan a la muerte celular. Además, se han observado niveles incrementados de este neurotransmisor en el líquido cefalorraquídeo de pacientes con ELA. Este incremento puede ser el resultado de una afectación en la recaptación del neurotransmisor, que a su vez puede provocar la inactivación o pérdida de sus transportadores. Más de la mitad de los pacientes con ELA esporádico muestran una pérdida funcional dramática del transportador de glutamato, que puede ser el resultado de un procesamiento aberrante del ARNm en estos pacientes. Sin embargo, se han cuestionado los mecanismos excitotóxicos como iniciadores de la patología porque se vuelven relevantes tardíamente en la enfermedad (Maragakis, Dykes-Hoberg y Rothstein, 2004).
Reynolds y Hastings en 1995, en su libro “The Journal of Neurosciencie” adjudican la causa de esta enfermedad al aminoácido L-BMAA. Este es un aminoácido no esencial y polar que puede estar en forma libre o formando parte de proteínas. Muestra grandes similitudes con el glutamato, lo que hace que se activen varios receptores (mGluT5, por ejemplo), y ello provoque un aumento de los niveles de calcio intracelular, lo cual lleva a la muerte neuronal por exicitotoxicidad.
Morales, Arata y Maccioni en 2015, crearon la Teoría de la Neuroinmunomodulación en Enfermedades Neurodegenerativas, la cual dice que las células tienen un papel importante en la inmunidad innata y son la principal fuente de factores proinflamatorios en el cerebro humano. Las alteraciones en la normal diafonía celular, entre microglías y células neuronales cerebrales, pueden conducir a grandes disturbios y enfermedades neurodegenerativas.
En este contexto, han postulado que los procesos neuroinflamatorios son un factor crítico a desencadenar la cascada patológica que conducen a la degeneración neuronal. En esta Teoría Neuroinmunomodulatora, las señales de daños externos o internos activan las células microgliales, favoreciendo la producción de factores citotóxicos que inducen la degeneración neuronal. Estos factores activan las proteínas-quinasas, que conducen a la hiperfosforilación de la proteína “Tau” y a la célula microglial, provocando un mecanismo de retroalimentación positiva favoreciendo la neurodegeneración.
Hoy en día, compuestos de origen natural con una fuerte actividad anti-inflamatoria, capaces de cruzar la barrera hemantoencefálica del cerebro, aparecen como candidatos para la prevención y el tratamiento de trastornos neurodegenerativos tales como la ELA.
6. Conclusiones
La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa compleja que afecta de forma significativa la calidad de vida de quienes la padecen. A pesar de no contar aún con una cura, los avances en investigación genética y en la comprensión de sus mecanismos han abierto nuevas vías de estudio.
En este contexto, la logopedia adquiere un papel esencial, ya que contribuye a mantener las funciones comunicativas y deglutorias, favoreciendo la autonomía del paciente durante el mayor tiempo posible. Por ello, la intervención temprana, el abordaje interdisciplinar y el apoyo continuo constituyen pilares fundamentales en la atención a las personas con ELA.
Referencias
Alvear, R.M.B. y Arquero, A.G.M. (2012). Revisión del Concepto de Eficacia en el Tratamiento Vocal de las Enfermedades Neurodegenerativas. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 32(4), 190-202.
Araneda Naveas, I.; Cortés Ortega, P.; González Cádiz, K. y Martínez Quintana, V. (2011).Medición De La Cantidad De Saliva En Personas Con Enfermedad De Parkinson Y su Impacto En La Calidad De Vida (Doctoral dissertation, Universidad de Chile).
Beukelman, D.R.; Mathy, P. y Yorkston, K. (1998). Outcomes Measurement In Motor Speech Disorders. En C.M. Frattali (Ed.): Measuring Outcomes In Speech-Language Pathology. Nueva York-Sttutgart: Thieme.
Bradley, M., Bradley, L., de Belleroche, J., y Orrell, R.W. (2005). Patterns of Inheritance in Familial ALS. Neurology, 64(9), 1628-1631.
Calderon-Gonzalez, R., y Calderon-Sepulveda, R. F. (2002). Tratamiento de la Espasticidad en Parálisis Cerebral con Toxina Botulínica. Revista de Neurología, 34(1), 52-59.
Chio, A. (1999). ISIS Survey: An International Study on the Diagnostic Process and its Implications in Amyotrophic Lateral Sclerosis. Journal of Neurology, 246(3), III1-III5.
González, M.D.C.R., García, C. P., Cisneros, R.G., Sánchez, M.J.P., y Valle, I.M. (2009). Apoyo Psicosocial en un Paciente Diagnosticado de Esclerosis Lateral Amiotrófica, con Apoyo a su Cuidadora. Desarrollo de Actuaciones. Documentos de Trabajo Social: Revista de Trabajo y Acción Social, (45), 209-215.
Kunst, C.B. (2004). Complex Genetics of Amyotrophic Lateral Sclerosis. The American Journal of Human Genetics, 75(6), 933-947.
Lillo, P., Matamala, J.M., Valenzuela, D., Verdugo, R., Castillo, J.L., Ibáñez, A., y Slachevsky, A. (2014). Manifestaciones Neuropsiquiátricas y Cognitivas en Demencia Frontotemporal y Esclerosis Lateral Amiotrófica: Dos Polos de una Entidad Común. Revista Médica de Chile, 142(7), 867-879.
Madrigal, A.M. (2004). La Esclerosis Lateral Amiotrófica. (Informe sobre Servicio de Información de Discapacidad, no publicado). Observatorio de la Discapacidad del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, Madrid.
Maragakis, N.J., Dykes-Hoberg, M., y Rothstein, J.D. (2004). Altered Expression of the Glutamate Transporter EAAT2b in Neurological Disease. Annals of Neurology, 55(4), 469-477.
Marín, P.J. (2009). Esclerosis Lateral Amiotrófica: Una Actualización. Revista Mexicana de Neurociencia, 10(4), 281-286.
Messer A, Plummer J, Maskin P, et al. (1992) Mapping of the Motor Neuron Degeneration (Mnd) Gene, a Mouse Model of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).Genomics, 13, 797-802.
Miller, R.G., Rosenberg, J.A., Gelinas, D.F., Mitsumoto, H., Newman, D., Sufit, R., Borasio, G.D., Bradley, W.G., Bromberg, M.B., Brooks, B.R., Kasarskis, E. J., Munsat, T.L. y Oppenheimer, E.A. (1999). Practice Parameter: The Care of the Patient with Amyotrophic Lateral Sclerosis (an Evidence-Based Review) Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology, 52(7), 1311-1311.
Morales, I., Arata, L., y Maccioni, R.B. (2015). La Teoría de la Neuroinmunomodulación en Enfermedades Neurodegenerativas: Nuevas Evidencias Científicas. Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, 53(1), 53-58.
Orient-López F, Terré-Boliart R, Guevara-Espinosa D, Bernabeu-Guitart M. (2006). Tratamiento Neurorrehabilitador de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Revista de Neurología, 43(9), 549-555.
Quarracino, C., Rey, R.C., y Rodríguez, G.E. (2014). Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA): Seguimiento y Tratamiento. Neurología Argentina, 6(2), 91-95.
Reynolds, I.J., Hastings, T.G., (1995). Glutamate Induces the Production of Reactive Oxygen Species in Cultured Forebrain Neurons Following NMDA Receptor Activation. The Journal of Neuroscience, 15, 3318–3327.
Rodríguez, A.L.R., Grimaldi, D.C., Mejía, O.R., Ruiz, M., Cardona, A.G., García, G. A., y Casadiego, C.A. (2006). Bases Biológicas y Patobiológicas Humanas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Universitas Médica, 47(1), 35-54.
Rothstein, J.D., Tsai, G., Kuncl, R.W., Clawson, L., Cornblath, D.R., Drachman, D. B., Pestronk, A., Stauch, B.L., y Coyle, J.T. (1990). Abnormal Excitatory Amino Acid Metabolism in Amyotrophic Lateral Sclerosis. Annals of neurology, 28(1), 18-25.
Sánchez-López, C.R., Perestelo-Pérez, L., Ramos-Pérez, C., López-Bastida, J., y Serrano-Aguilar, P. (2014). Calidad de Vida Relacionada con la Salud en Pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica. Neurología, 29(1), 27-35.
G R A T I S
-
Este libro es la forma más rápida de ayudar a las personas a identificar el tipo de trabajo que les brinda alegría y energía, y ev...16.00 €
-
Un juego educativo basado en el Método Montessori para estimular el pensamiento lógico. El objetivo del juego es encontrar los mie...8.76 €
-
El lenguaje continúa siendo en 5º y 6º uno de los principales instrumentos de que disponen los chicos para progresar en el conocim...5% de descuentoPrecio: 9.25€
 8.78€
8.78€ -
Puzzles de Formas son 4 puzles geométricos y educativos para niños y niñas a partir de 18 meses. Los 4 puzles están formados por p...13.43 €
ARTÍCULOS RELACIONADOS
- Disfagia y síndrome de Down (Parte II)
- Disfagia y síndrome de Down (Parte III)
- El desarrollo de la percepción del niño (parte II)
- Programa de inclusión deportiva con necesidades educativas especiales
- Programa de inclusión deportiva con necesidades educativas especiales (Parte II)
- Programa de inclusión deportiva con necesidades educativas especiales (Parte III)
- El desarrollo del niño/a de 0 a 5 años.(1 de 9 partes) Introducción
- Programa de inclusión deportiva con necesidades educativas especiales (Parte IV)
- Programa de inclusión deportiva con necesidades educativas especiales (Parte V)