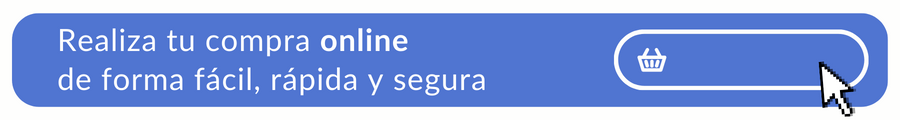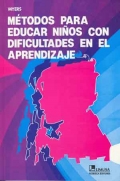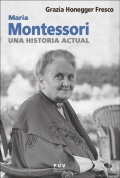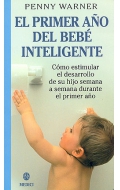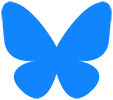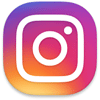Abordaje de las Altas Capacidades Intelectuales en el contexto educativo en México

Desde una perspectiva legal, en la Ley General de Educación (2019) se establece que este tipo de alumnado forma parte de las necesidades específicas de apoyo educativo, reconociendo su derecho a una atención integral desde la detección temprana.
El tema de la detección y atención educativa a los estudiantes de altas capacidades intelectuales (AACC) en educación básica, constituye un desafío pedagógico, institucional y comunitario de suma importancia en México. Aun cuando existe un marco normativo que reconoce la necesidad de atender a este grupo vulnerable, en la realidad persisten vacíos operativos que van desde lo más simple, por ejemplo, la confusión y utilización de manera indiscriminada del término AACC, el de “alto rendimiento académico” o el de “aptitudes sobresalientes”, hasta aspectos más complejos, como el hecho de que en los protocolos de acción que existen por parte de la Secretaria de Educación Pública (SEP) en México, se privilegia la observación no estandarizada, permitiendo fallas y falta de rutas claras tanto para la detección, derivación, evaluación psicopedagógica y adecuaciones curriculares para la población de alumnos de alta capacidad. Lo anterior, deja en un estado de indefensión y falta de apoyo a estudiantes que podrían pertenecer a este grupo.
La atención a la diversidad en el ámbito educativo mexicano, se ha configurado históricamente desde un enfoque orientado principalmente a la discapacidad, lo que trae como consecuencia la invisibilización de estos estudiantes, dejando sin respuesta sus necesidades, siendo las más comunes aquellas relacionadas al requerimiento de procesos de enriquecimiento académico, aceleración o promoción anticipada de grado y diversificación de contenidos para desarrollar su potencial (Necesidades educativas específicas y altas capacidades, s. f.; SEP, 2024).
Este hecho puede llegar a generar que muchos estudiantes con esta condición presenten bajo rendimiento debido a la pobre motivación, desarrollen dificultades de conducta derivados de la repetición de contenidos y la falta de retos intelectuales e incluso, se aíslen socialmente o presenten retos en la integración y convivencia con sus pares (Salto y Alcaide, 2023).
Desde una perspectiva legal, en la Ley General de Educación (2019) se establece que este tipo de alumnado forma parte de las necesidades específicas de apoyo educativo, reconociendo su derecho a una atención integral desde la detección temprana. No obstante, como hemos mencionado, en la práctica se percibe algo distinto, puesto que los protocolos vigentes, como el “Modelo de Atención Educativa a Estudiantes con Aptitudes Sobresalientes” que propone la SEP (2024), operan con la concepto de “aptitudes sobresalientes”, lo que contribuye a confundir el perfil de altas capacidades con aquellos perfiles de alto rendimiento académico, propiciando que la aplicación de filtros iniciales de excluya a los alumnos que aunque presenten una alta capacidad intelectual, por algún motivo no mantengan precisamente las mejores notas. Esto trae como resultados prácticos de detección que se sostienen casi exclusivamente en la observación docente, con sesgos hacia alumnos de alto rendimiento y la omisión de aquellos con perfiles que considera que no sobresalen.
Al tema de los sesgos en la detección oportuna, se suman la falta de capacitación del personal de las escuelas para brindar una adecuada atención, así como otros aspectos fundamentales en el planteamiento de este fenómeno como una problemática seria, los cuales tienen que ver con las consecuencias sociales y económicas, siendo una de ellas la “fuga de cerebros” y por ende la pérdida de capital humano estratégico. Lo anterior se vuelve un tema que trasciende lo educativo y adquiere matices sociales preocupantes, pues a falta de programas efectivos de detección y atención a las AACC, los individuos que presentan características de ser altamente capacitados migran hacia otros países en busca de oportunidades académicas o laborales que no encuentran en su lugar de origen por falta de apoyo o de contención educativa. México, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se ubica como el país latinoamericano más afectado por este fenómeno, ocupando el séptimo lugar a nivel mundial, con cerca de 1.2 millones de personas talentosas que han emigrado. Este escenario destaca la urgencia de rediseñar y validar un protocolo de detección de altas capacidades intelectuales más efectivo, que atienda las necesidades reales tanto de detección como de respuesta educativa en cuanto a la intervención, apoyo y seguimiento.
G R A T I S
-
El presente libro contiene varias sugerencias prácticas aplicables al aula para la utilización de mapas semánticos....11.00 €
-
El propósito de este libro es el de resumir y valorar algunos de los principales métodos y sistemas para educar a niños con dificu...25.42 €
-
A partir de una exhaustiva investigación en Italia y en el extranjero y apoyándose en documentos originales y privados de Maria Mo...20.00 €
-
Una original guía sobre el cuidado del bebé que no sólo describe su crecimiento durante el primer año, sino que además ofrece nume...25.00 €
ARTÍCULOS RELACIONADOS
- ¿A que edad deben aprender a leer los niños?
- Resolución de problemas aritméticos aditivos en educación básica (Parte I)
- Montessori no es una moda es una necesidad
- Resolución de problemas aritméticos aditivos en educación básica (Parte II)
- Resolución de problemas aritméticos aditivos en educación básica (Parte III)
- De la segregación a la inclusión. Breve historia de la atención a personas con Necesidades Educativas Especiales incluyendo Altas Capacidades o Aptitudes Sobresalientes.
- De la segregación a la inclusión. Breve historia de la atención a personas con Necesidades Educativas Especiales incluyendo Altas Capacidades o Aptitudes Sobresalientes.
- ¿Nuestro salón de clases es una microempresa?
- Actuaciones en el aula para niños y jóvenes con alta sensibilidad (Parte I)