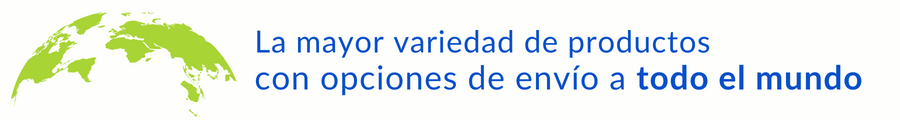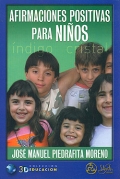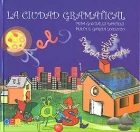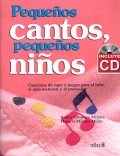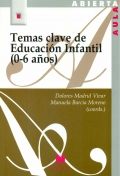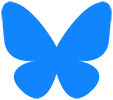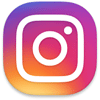Lenguaje, lengua, habla y discurso: Fundamentos críticos y neurolingüísticos para una epistemología propia en la fonoaudiología (parte I)

Durante décadas, la Logopedia o Fonoaudiología ha adoptado modelos provenientes de la lingüística estructural, la psicología cognitiva o la antropología, que, si bien aportaron herramientas valiosas, han limitado el desarrollo de una epistemología propia.
Resumen
Este artículo propone una redefinición clínica y epistemológica de los conceptos de lenguaje, lengua, habla y discurso desde la Logopedia, Fonoaudiología / Terapia del Lenguaje, integrando hallazgos de la neurociencia, la práctica clínica y los fundamentos socioculturales. Se presenta una revisión histórica sobre el surgimiento y consolidación de la Fonoaudiología, y se enfatiza la necesidad de construir categorías propias que superen enfoques meramente lingüísticos, psicológicos o antropológicos. Definir estos conceptos con base en la evidencia neurobiológica, el contexto cultural y la experiencia clínica permite avanzar hacia una identidad disciplinar autónoma, diagnósticos más justos y tratamientos más significativos.
Palabras clave: Fonoaudiología, Logopedia, lenguaje, epistemología clínica, habla, discurso, neurociencia, diversidad comunicativa.
Introducción
La Terapia del Lenguaje / Fonoaudiología o Logopedia no puede seguir dependiendo de definiciones ajenas para comprender los fenómenos que constituyen su objeto de estudio. La manera en que se entienden y diferencian lenguaje, lengua, habla y discurso no es una simple cuestión terminológica, sino un asunto profundamente clínico, ético y epistemológico. Estas categorías influyen en cómo se diagnostica, se interviene y se reconoce la diferencia comunicativa en contextos sociales diversos.
Durante décadas, la Logopedia o Fonoaudiología ha adoptado modelos provenientes de la lingüística estructural, la psicología cognitiva o la antropología, que, si bien aportaron herramientas valiosas, han limitado el desarrollo de una epistemología propia. Esta dependencia ha derivado en una práctica fragmentada y, en ocasiones, alejada de ver a la persona desde lo biopsicosocial, apegándose a la norma de manera irreflexiva.
Este artículo plantea una mirada crítica y neurolingüística de estos conceptos, articulando evidencias científicas, saberes clínicos y realidades culturales. Desde esta base, se invita a construir una Fonoaudiología más rigurosa, humanista e independiente, capaz de nombrar y comprender la complejidad del lenguaje humano desde su práctica transformadora.
Fundamentos Históricos
Aunque institucionalmente joven, la Logopedia o Fonoaudiología alberga sus raíces en la Antigüedad egipcia, griega y romana, donde la oratoria, la educación y la medicina se entrelazaban en la atención a las dificultades del habla.
Desde el Antiguo Egipto y Grecia, se encuentran registros sobre personas con dificultades del habla. Hipócrates y Galeno documentaron alteraciones articulatorias vinculadas a causas neurológicas reconociendo la relación entre órganos respiratorios y producción del habla, desmitificando las alteraciones como castigos divinos. Demóstenes (384 a.C.), orador ateniense con tartamudez, desarrolló ejercicios que hoy consideraríamos terapéuticos: hablaba con piedras en la boca, se entrenaba frente al mar, y usaba técnicas de control respiratorio y corporal. En Roma, surgieron los "Foniáscos", asistentes de los oradores, quienes ayudaban a mejorar la voz y el habla, considerados como antecesores del rol fonoaudiológico (González, 2011).
Por su parte, durante la Edad Media, el saber se concentró en ámbitos religiosos. Pedro Ponce de León, en el siglo XVI, enseñó a hablar a personas sordas, y Girolamo Cardano (1501–1576) afirmó que las personas sordas podían comunicarse por signos y escritura, defendiendo su derecho a educarse. Aunque no fue clínico, su pensamiento sienta precedentes éticos y pedagógicos para la profesión (Llaneza, 2009).
A fines del siglo XIX y comienzos del XX, se fueron consolidando las bases clínicas y educativas:
En Francia, Jean-Marc Gaspard Itard introdujo el concepto de Ortofonía (1825) para tratar trastornos de la voz.
En España, Eduardo Ortiz de Landázuri introdujo el término Logopedia con enfoque médico-pedagógico (1932).
En EE. UU., Carl Emil Seashore y Lee Edward Travis fundaron la primera clínica del lenguaje en la Universidad de Iowa (1927), originando el campo de Speech-Language Pathology (ASHA, 2023).
En América Latina, el término Fonoaudiología fue acuñado por el Dr. Raúl Tato en 1951 en Argentina, junto al Dr. Carlos Alberto Segre, fusionando los estudios de voz, audición y lenguaje (Colfono Tucumán, s.f.; Mundo Fono, 2010).
Redefinición Crítica y Clínica de los Conceptos Fundamentales
La Logopedia o Fonoaudiología estudia el proceso comunicativo del ser humano como un intercambio intencional y significativo de mensajes, orientado a generar una conducta cognitivo-comunicativa que posibilite el acceso al conocimiento. Desde un enfoque interdisciplinario, considera al ser humano como generador y usuario del lenguaje, producto de la interacción entre estructuras neurológicas, psicológicas, lingüísticas y sociales. Su campo de acción incluye el lenguaje, habla, voz, audición y deglución, en contextos clínicos, educativos y comunitarios.
Desde la neurociencia, el lenguaje es una función cerebral compleja, desarrollada en el curso de la evolución humana, y soportada por redes neuronales distribuidas que integran percepción, emoción, memoria, movimiento y simbolización (Damasio, 1994; Friederici, 2011). No se trata de un simple código de símbolos, sino de una capacidad dinámica y encarnada que articula pensamiento, afecto y acción.
Este enfoque cambia radicalmente el sentido clínico del lenguaje: ya no es solo lo que se dice, sino cómo el cuerpo, la mente y la cultura configuran una forma única de habitar el mundo y relacionarse. Esto implica considerar factores como la corporeidad, la interacción social y el entorno afectivo como claves en cualquier proceso terapéutico.
La lengua, por su parte, es un sistema de signos compartido por una comunidad, construido históricamente y transmitido socialmente (Miller, 1979; Rossi-Landi, 1970). No se nace con una lengua; se aprende en la interacción con otros. La lengua no es simplemente una estructura abstracta, sino un hecho vivo que refleja cultura, poder, historia y pertenencia.
Desde la clínica fonoaudiológica, comprender la lengua como un fenómeno social implica que las “variaciones” no son errores, sino formas legítimas de habitar un sistema simbólico. Esto cuestiona enfoques normativos que patologizan a quienes no encajan en un modelo lingüístico dominante.
El habla, a su vez, es la realización individual del lenguaje a través del cuerpo. Involucra sistemas neuromusculares, sensoriales, motores, afectivos y contextuales (Susanibar & Dioses, 2016). Se trata de la forma en que cada persona concreta su pensamiento en sonidos articulados, con base en su experiencia neurosensorial, emocional y social.
G R A T I S
-
Este libro, concebido para niños cualquiera sea su edad (de cuatro a noventa años o más... ), presenta numerosas afirmaciones posi...12.36 €
-
Vive la aventura de viajar a la ciudad Gramatical es un lugar muy especial cuando lo descubras, ya nada podrá ser igual. Sus casas...10.49 €
-
Es innegable que la canción ha proporcionado una de las primeras relaciones afectivas que surgen entre el niño y el adulto. Por ot...11.64 €
-
Esta obra colectiva reivindica la importancia y el valor intrínseco de la Educación Infantil como primera etapa de nuestro sistema...39.00 €
ARTÍCULOS RELACIONADOS
- La facultad del lenguaje ¿Qué es? ¿Quiénes lo poseen? ¿Cómo evolucionó?
- La facultad del lenguaje ¿Qué es? ¿Quiénes lo poseen? ¿Cómo evolucionó?
- ¿Mueren las lenguas en el mundo?
- Nuevos aires en el estudio del lenguaje
- Nuevos aires en el estudio del lenguaje
- El lenguaje y la lectura indivisibles
- ¿Nos sirven las ciencias del lenguaje? Lo que pueden hacer los lingüistas
- ¿Nuestros tres cerebros?
- ¿Cómo es que un niño puede volverse bilingüe?